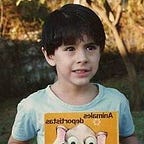La Cosa Que Mora Bajo La Luz Del Sol
Paredón, agazapado detrás de un gran tocón, sumergido en la sombra de los laureles que lo rodeaban, observaba lo que sucedía al otro lado de la calle. Ese templo que miraba era uno de los pocos templos sobrevivientes, escondidos en secreto en esa zona oscura que se extiende alrededor alrededor de la ciudad, región nombrada por muchos como el Gran Buenos Aires y de la cual unos pocos iniciados saben su verdadero nombre.
El templo era igual de misterioso que la región, y era conocido nada más que por los vecinos adyacentes, que guardaban silencio ante los gritos y sonidos que, juraban, provenían del gran patio, ese patio situado a un costado del edificio principal -una casa construida en el siglo pasado, en la época de las cooperativas de vivienda-, patio al aire libre, bajo las estrellas y con medianeras de dos metros y medio para ocultarse mejor, botellas rotas adheridas a las medianeras con cemento, que no sepan ni entren los no adentrados en los misteriosos rituales.
Las vecinas cristianas y devotas cuchicheaban que el lugar era maldito; y no tanto por lo que sucedía de noche, que debía de ser horroroso de ver también, sino porque una vez que se retiraban los acólitos, llegado el amanecer, el lugar continuaba poblado de algo. Bastaba con aguzar el oído para escuchar pasos, ruidos y carcajadas grotescas, indicadores de que allí moraba una corrupción que no retrocedía siquiera ante el sol y su santa luz.
Paredón miraba, con ansiedad y un poco de temor también. En unos minutos comenzaría la ceremonia, la interminable ceremonia que noche tras noche se sucedía cuando los Santos bajaban. Numerosas leyendas urbanas hablaban de seres de otro plano llegados en ceremonias y ritos primigenios que escapaban a los cuerpos que debían contenerlos o se adueñaban de estos y luego vagaban por las calles, en las horas nocturnas, en parrandas interminables.
Los acólitos llegaban, golpeaban la puerta, ésta se abría sigilosamente y se asomaba la cabeza del siniestro Pai: un hombre enjuto, con pequeños ojos y tantos pliegos en su piel que estos hablaban de su edad como los surcos de un tronco revelan los años de vida de los árboles. Se contaban muchas historias sobre este hombre: que había venido del Brasil; que había venido del corazón de África; que había venido de las Antillas; o que su espíritu había corporizado en Brasil; que había corporizado en el corazón de África; que había corporizado en las Antillas. Y este hombre, luego de intercambiar palabras con los miembros de la secta, decidía quién pasaba y quién no. Aquel que era rechazado, por lo general pobres diablos sin dinero ni gallinas, se retiraban cabizbajos, con el paso rápido, para perderse en la oscuridad de la que habían salido.
Una vez ingresados todos, el silencio invadió el templo. Paredón trató de contener la respiración, para poder escuchar lo que pasaba dentro. Por unos minutos sólo resonó en sus oídos el latir de su corazón, hasta que los golpes se hicieron más fuertes y ahí se dio cuenta que, armónicamente, los atabaques y ngomas habían empezado a sonar. El ritual había comenzado.
Saltó del lugar en que permaneciera oculto y rápidamente cruzó la calle, saltó frente a una de las paredes que rodeaban el patio y sosteniéndose de los ladrillos que sobresalían en lo más alto hizo fuerza para asomar su cabeza y poder contemplar lo que ocurría.
De forma concentrica, una choza en medio de un círculo de ofrendas; velas rodeando los regalos; los acólitos detrás, recitando una letanía con una palabra en un idioma más antiguo que el yoruba, idioma cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.
El Pai entró al círculo, se acercó a la choza y golpeó. La puerta se abrió y la Mai se presentó. Paredón tembló y estuvo a punto de caer ante la belleza de la mujer, pero exhaló un suspiro y se mantuvo colgado de la pared. La Mai vestía un provocador vestido rojo y negro que dejaba sus piernas y su escote a la vista; su rostro violentamente hermoso.
El Pai rabió por dentro: era muy celoso. Y por supuesto, verla así, tan ligera de ropas, lo enfurecía. Pero los dioses no comprendían esto, y la única forma de que la terrible Pomba Gira entrara en el cuerpo de la Mai era recibirla con la vestimenta que merece tan terrible espíritu superior. Asi que hizo las señas correspondientes, articularon sus labios las frases necesarias, y la Mai echó la espalda hacia atrás, el cabello colgando. Los acólitos destaparon varias botellas de vino y agitando las botellas salpicaban a la mujer, mientras la letanía que no habían dejado de repetir sonaba como un grito y los instrumentos que no habían dejado de percutir aceleraban sus golpes y su intensidad.
El Pai comenzó a bailar, agitando su cuerpo, moviendo sus brazos sin ningún orden, y luego, de a poco, la Mai se incorporó, y lentamente empezó a agitar su cuerpo y a mover los brazos sin ningún orden; y se puso a bailar con el Pai, que gritaba en un idioma incomprensible que la Pomba había llegado, que echaba bendiciones sobre todos y sobre él.
Pero tan súbitamente como había bajado a la tierra, la Pomba paró su danza en seco. Lanzó un alarido, arañó la cara del Pai y corrió a la choza: la ceremonia había finalizado.
Rápidamente los pies comenzaron a moverse, a huir, porque nadie quiere ganarse la furia de un Santo. El último en salir fue el Pai, que lo hizo cerrando con doble llave la puerta tras él.
En ese intervalo, en que el Pai y los demás salían, Paredón volvió a ocultarse entre las pocas sombras que aún quedaban antes del amanecer.
Una vez que vio como todos se fueron, que la cuadra estaba despejada, volvió a acercarse al muro. Se sacó la remera, la sostuvo con sus labios, escaló la pared, y usó la prenda para tapar los pedazos de vidrio y poder pasar sano al otro lado. Había quedado en cueros, pero valía la pena si lo que quería era penetrar en los misterios del templo.
Caminó hacia la choza, tomó una botella de vino de las ofrendas, la destapó y sorbió un trago para darse valor. Su mano estaba por empujar la puerta, pero no pudo hacerlo porque se abrieron desde dentro: la Mai-Pomba Gira saltó sobre él rabiosa:
- ¡Paredón! Te extrañé. -Dijo la mujer para luego morderle los labios.
- Tu marido no se iba más, hoy tardaron más de lo habitual.
- Pero no importa, ahora tenemos hasta la noche, y comida y bebida para nuestra fiesta de amor, como siempre.
Volvieron a besarse, e hicieron el amor, y corrieron borrachos por el templo, lanzando gritos y carcajadas grotescas; y las vecinas devotas temblaron por la cosa que mora aún bajo la luz del sol.